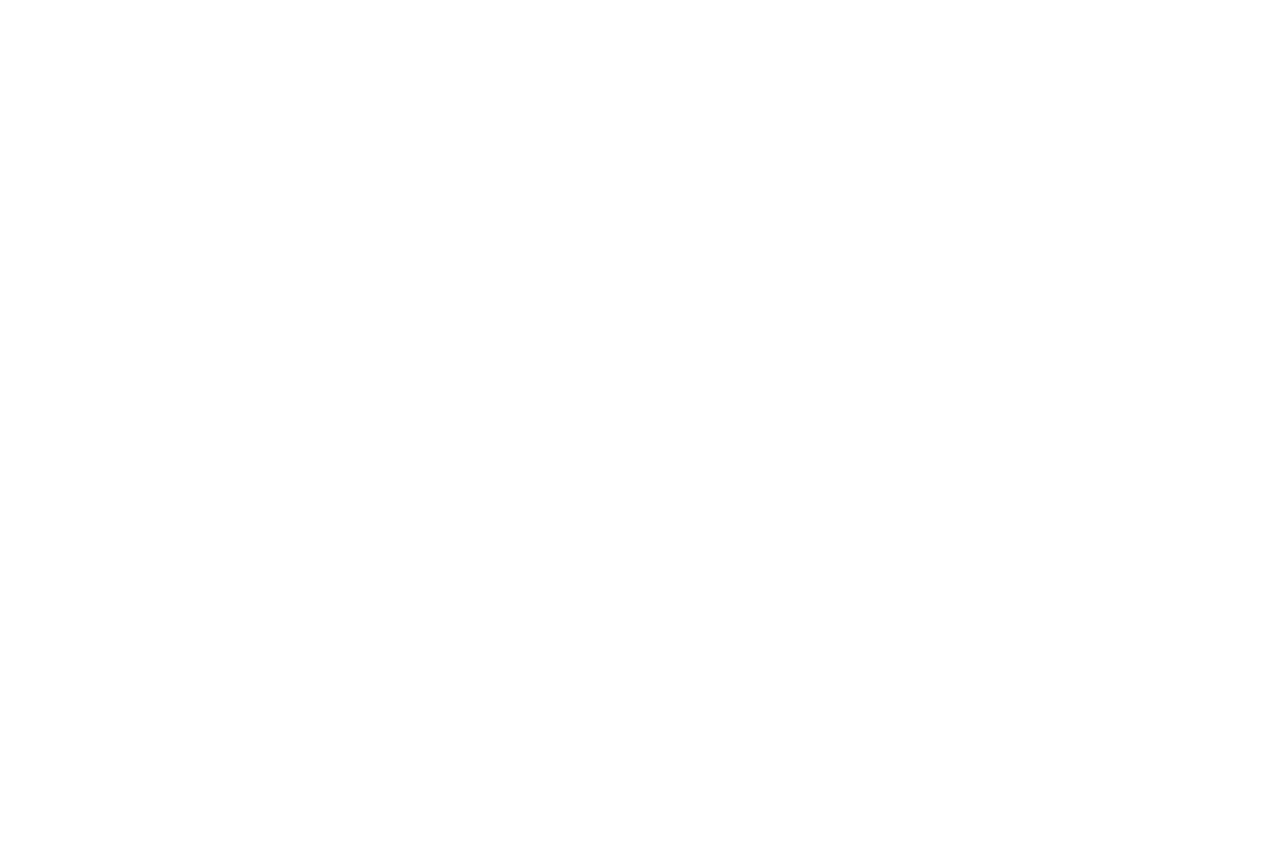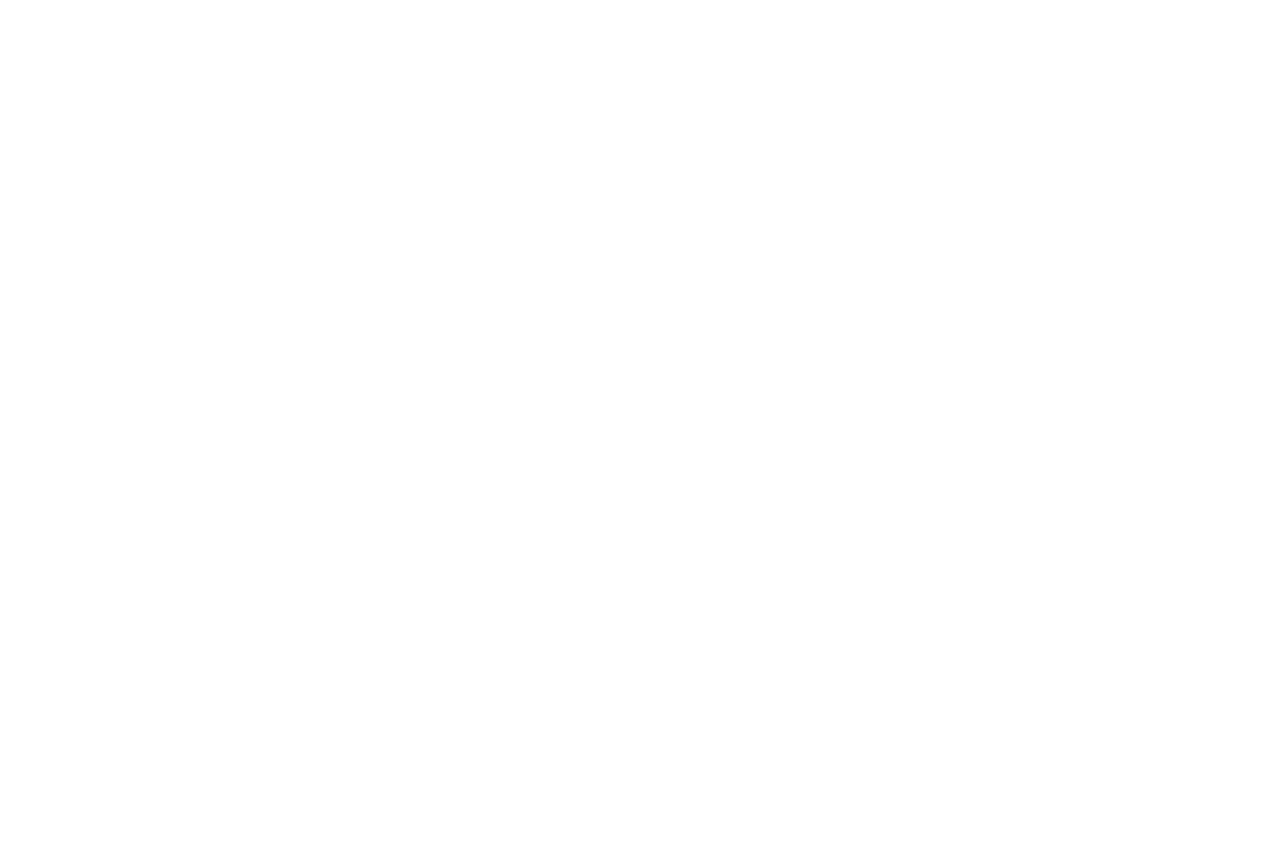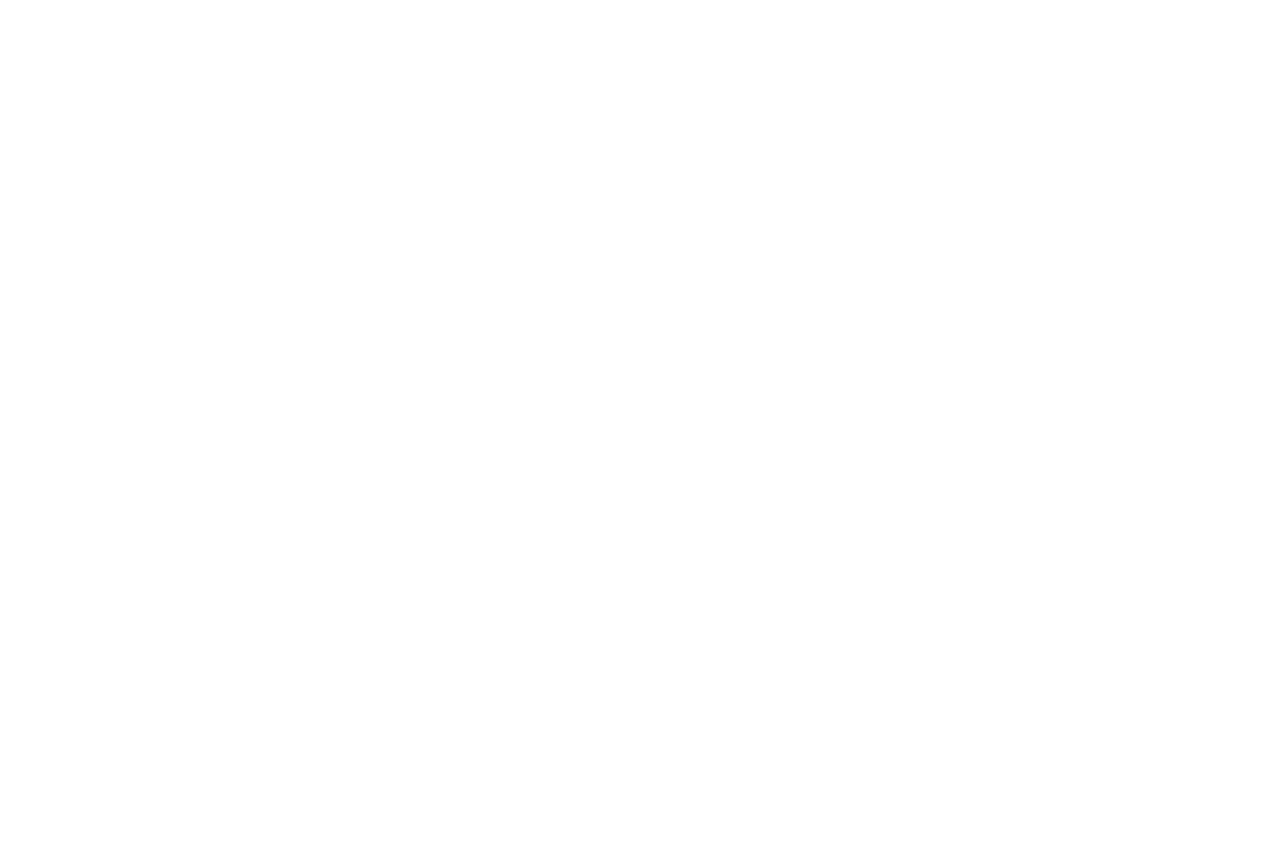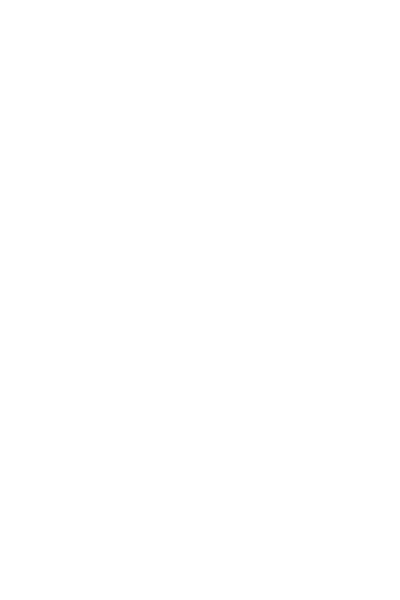
Cuando todo se recoge, solo queda el amor.
Los chicos ya ni se sorprendieron cuando llegué al último espectáculo.
Los guardias ya me conocían de vista —tantas cámaras,
objetivos y polvo en las sandalias. Todos simplemente sonreían y me saludaban con la mano.
Recordé que al principio ni siquiera podía soñar con eso.
Los guardias ya me conocían de vista —tantas cámaras,
objetivos y polvo en las sandalias. Todos simplemente sonreían y me saludaban con la mano.
Recordé que al principio ni siquiera podía soñar con eso.
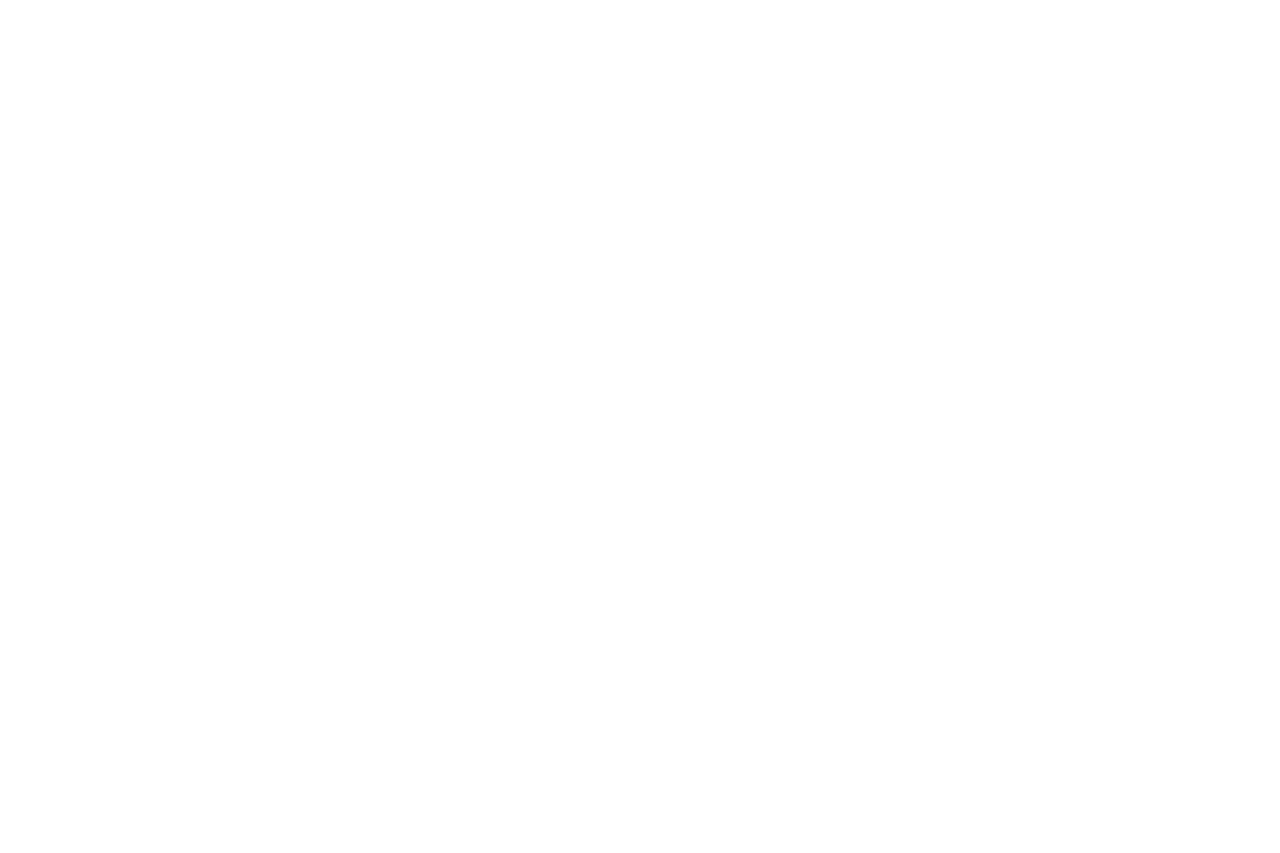
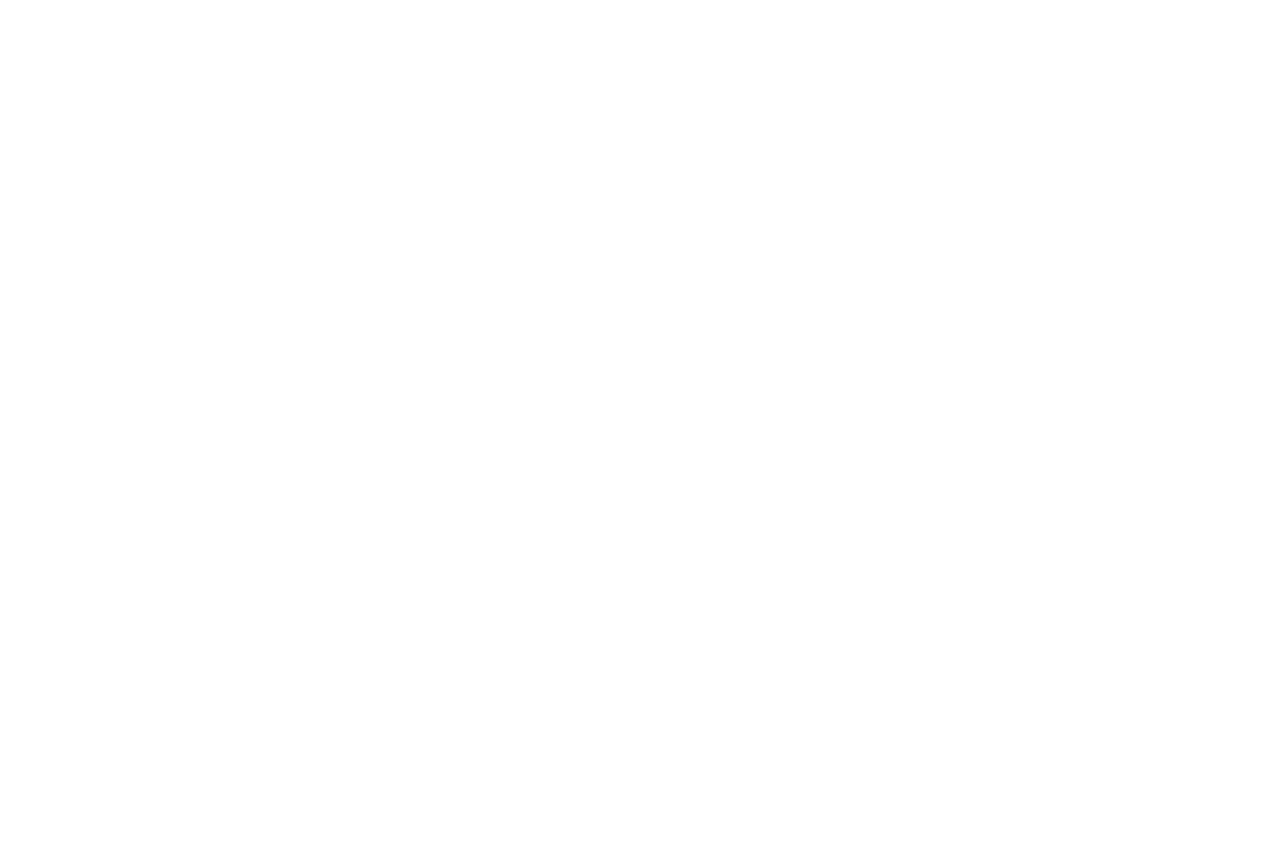
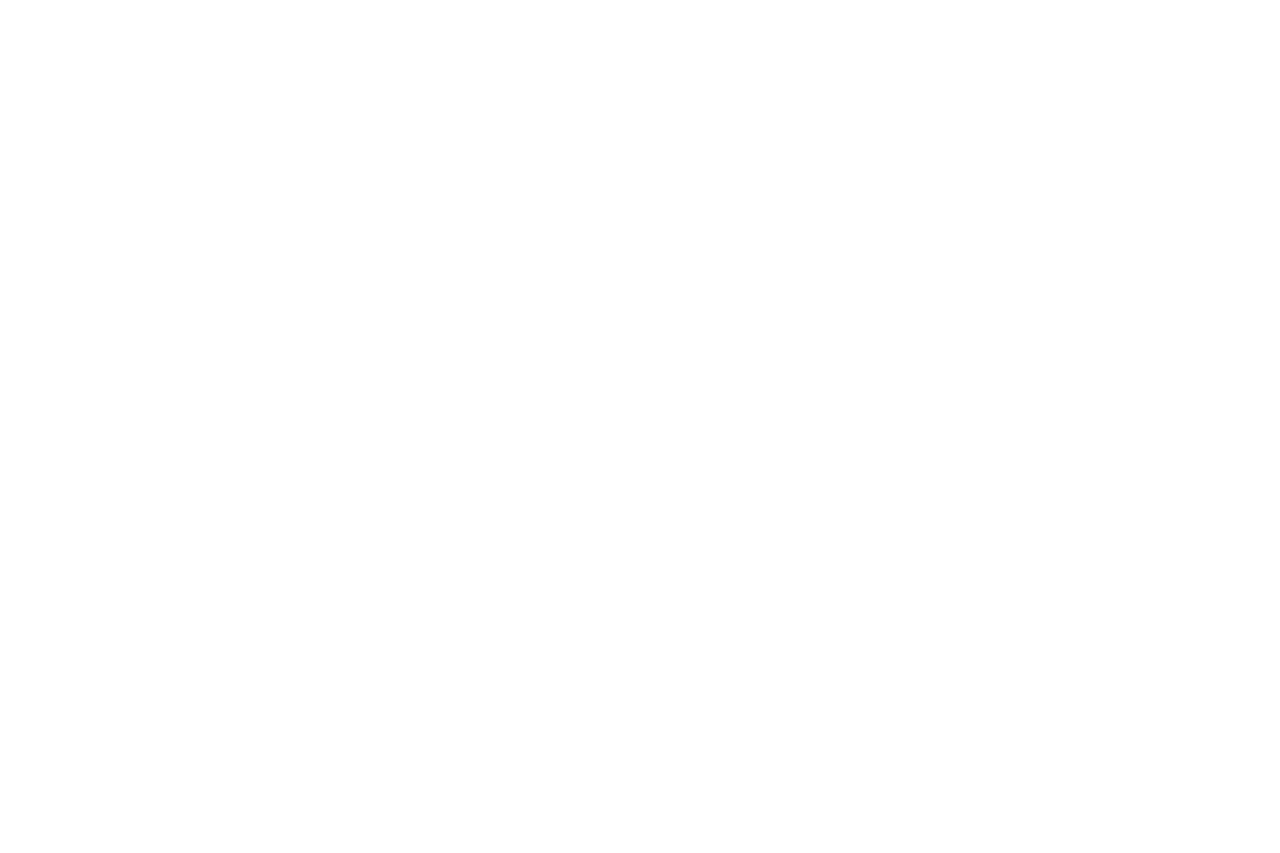
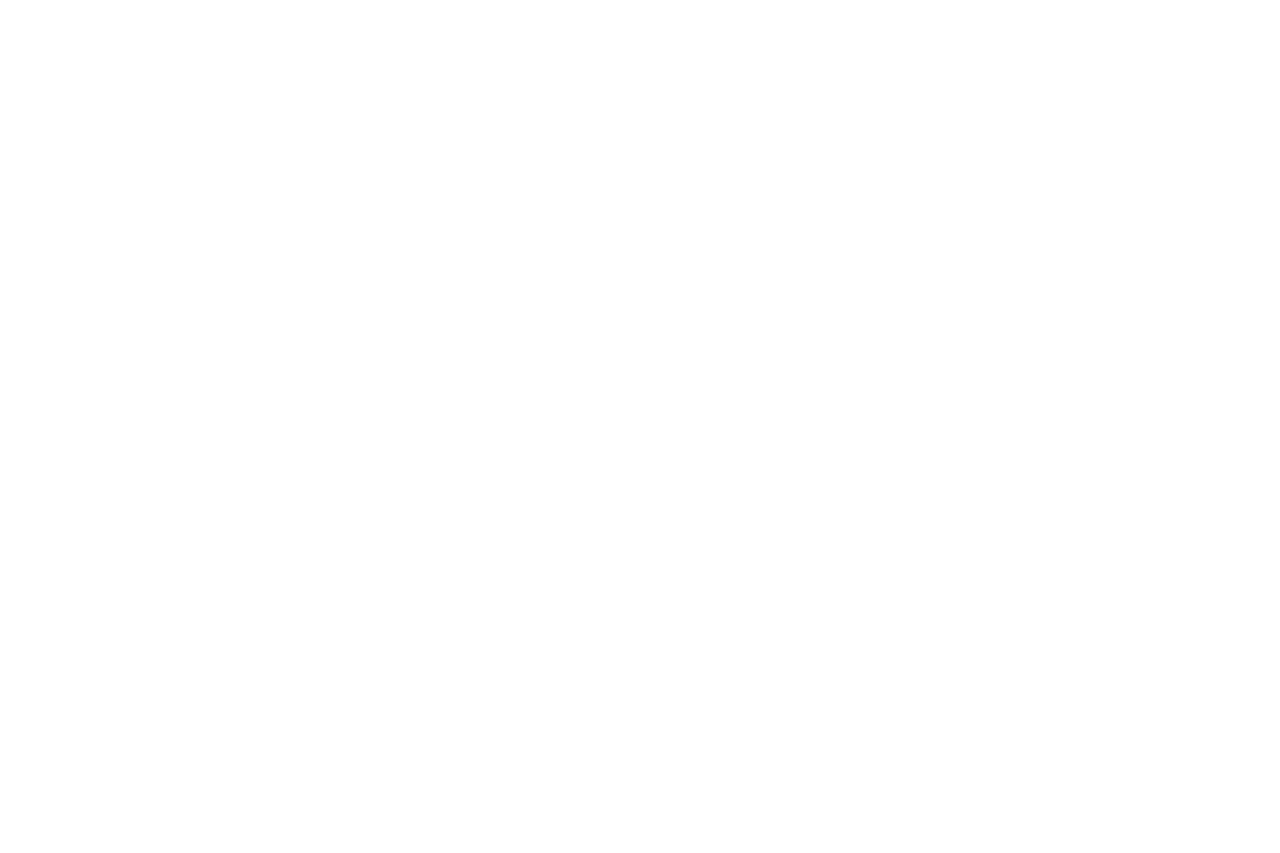
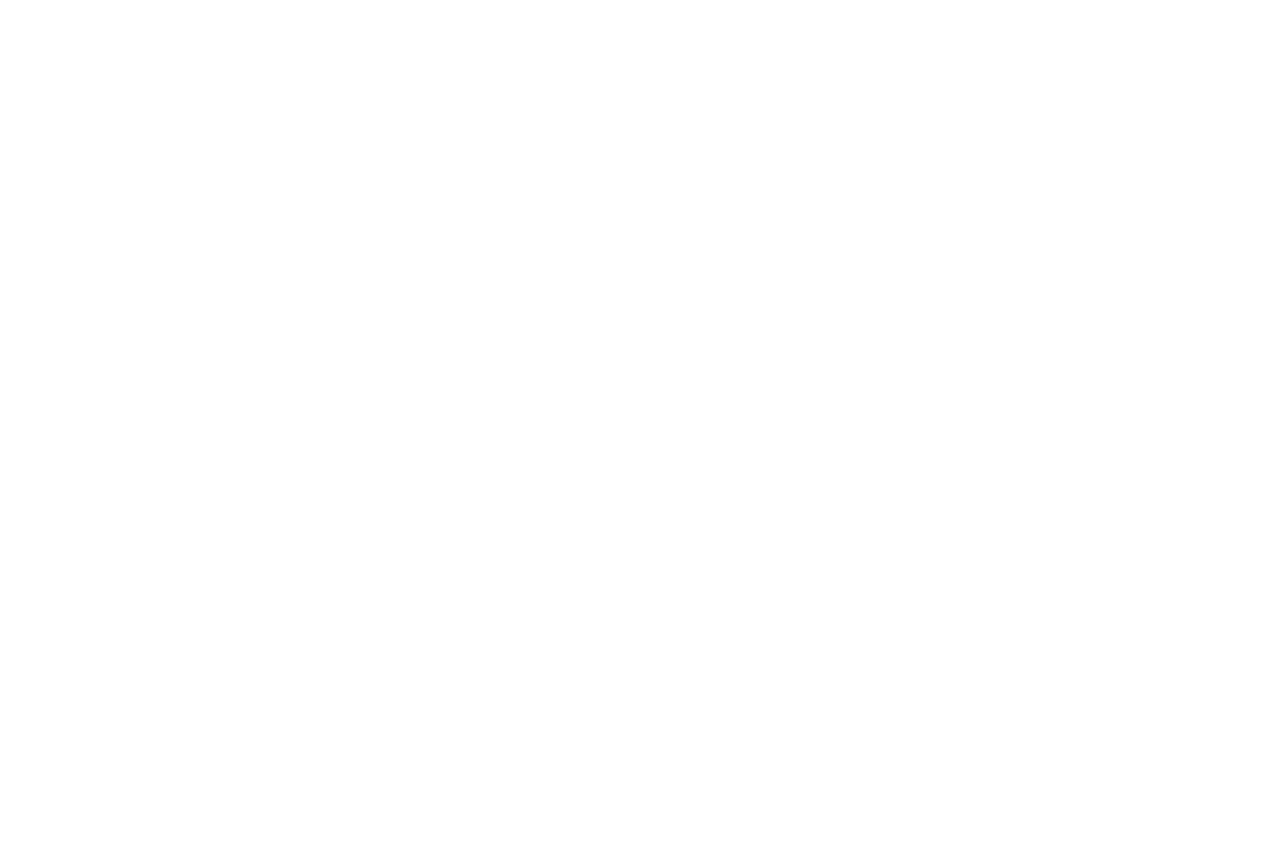
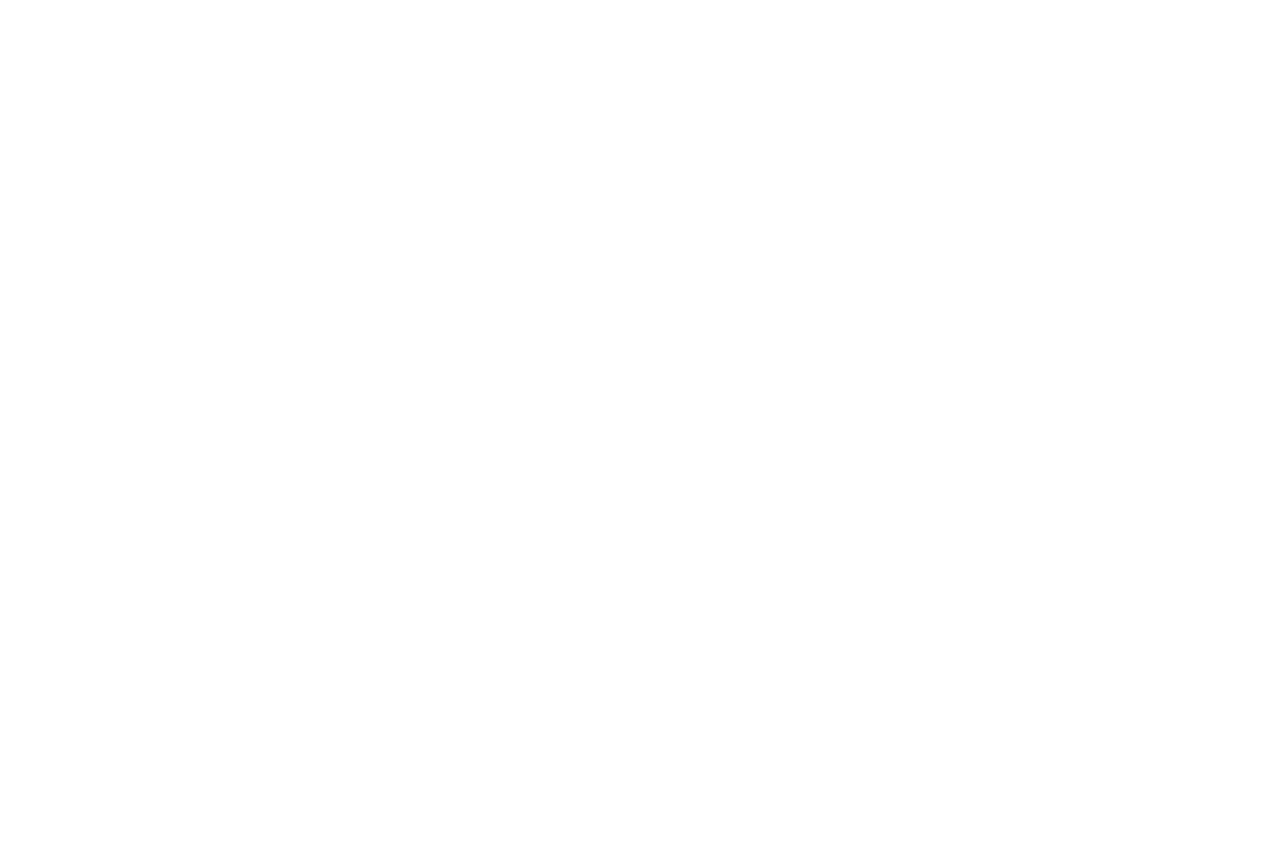
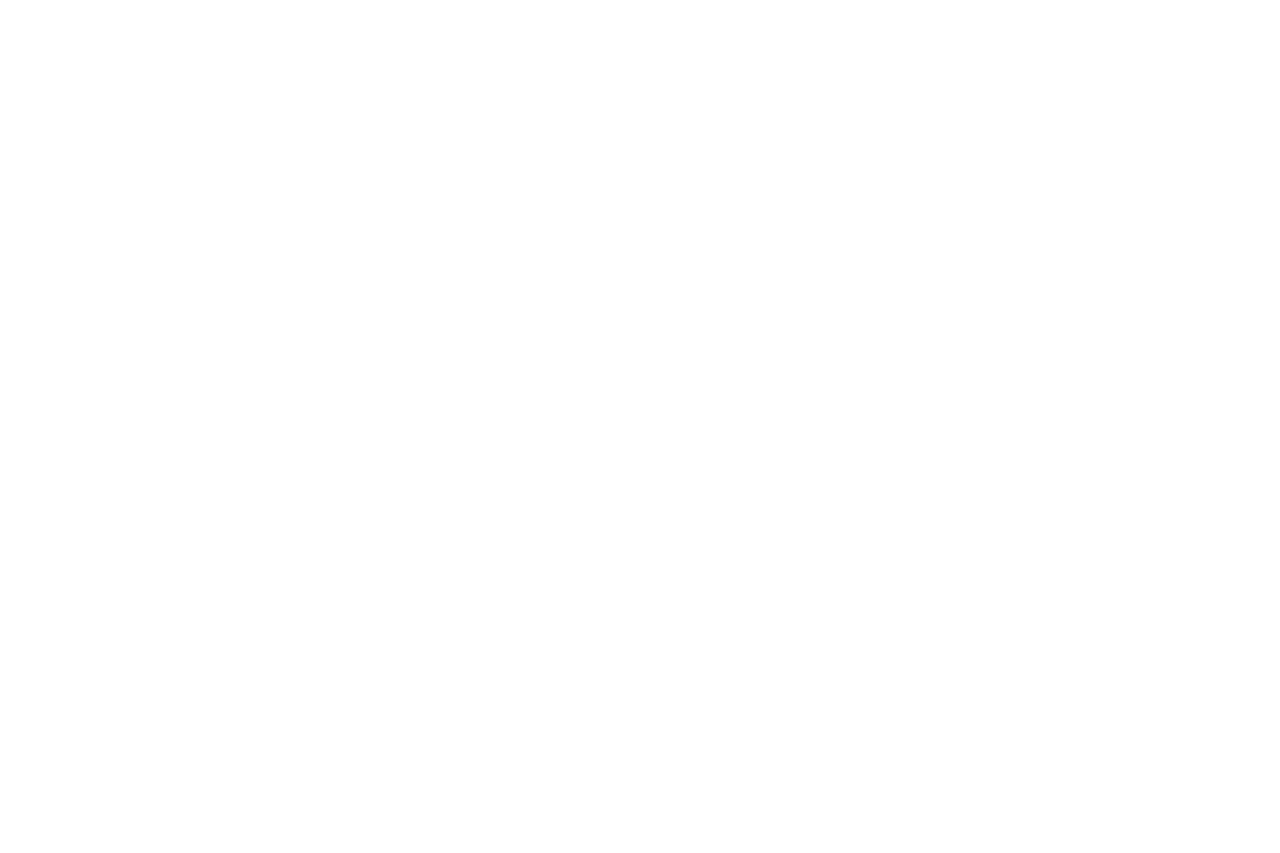
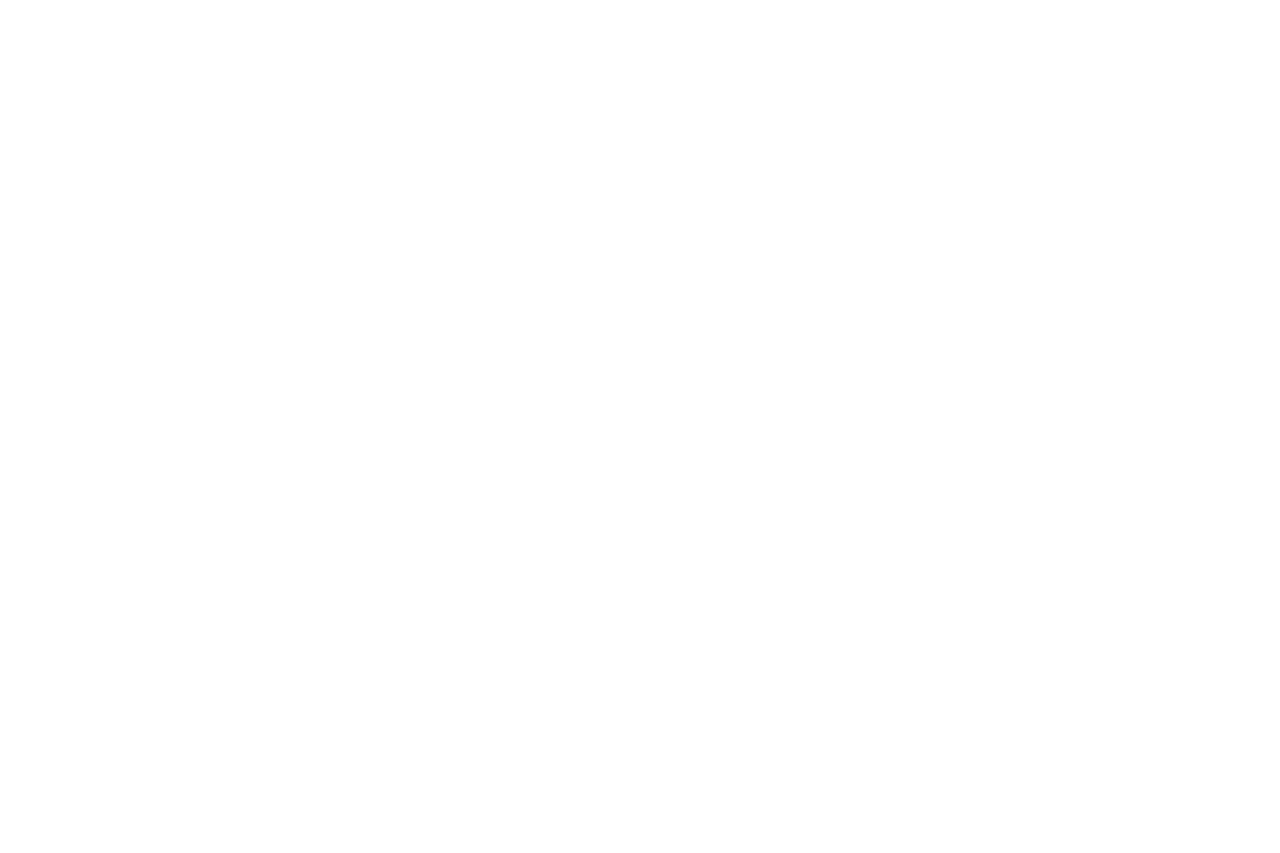
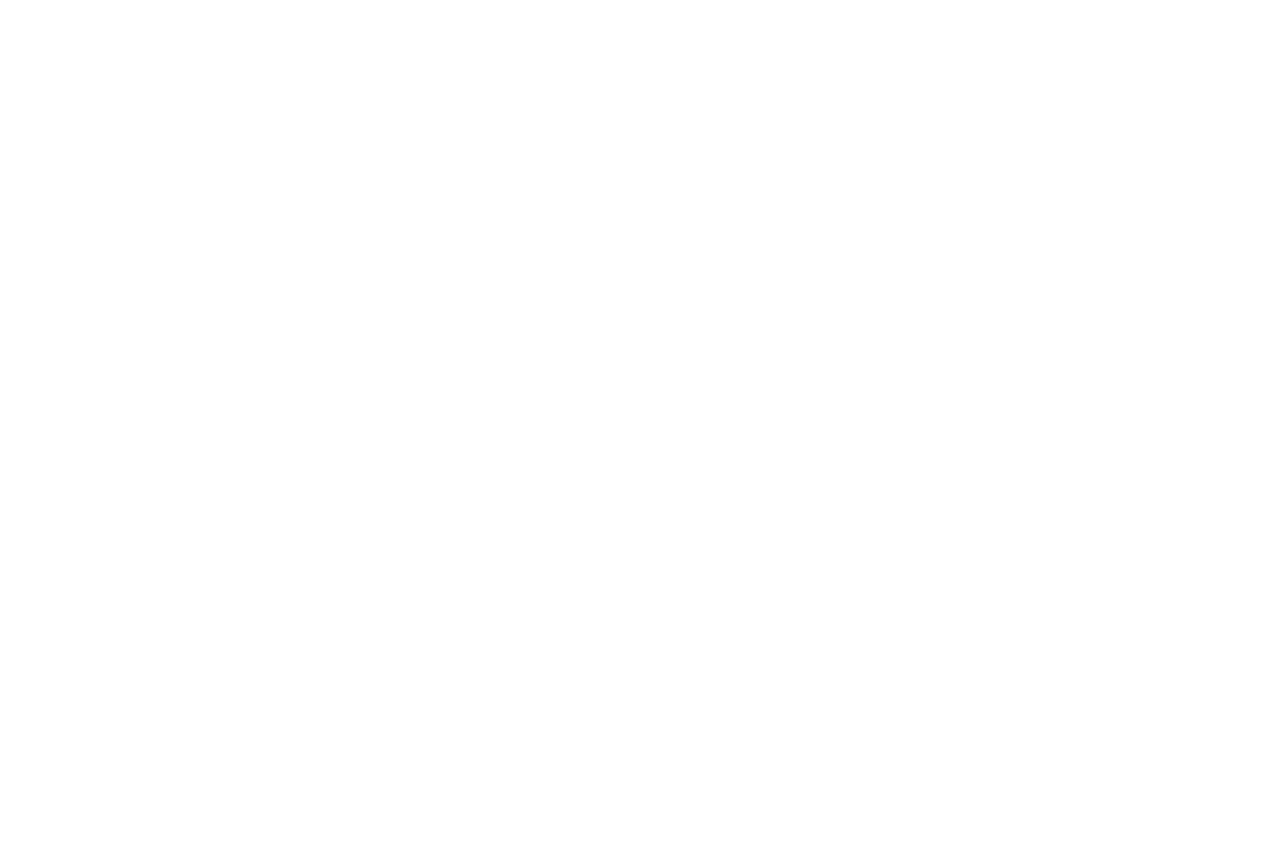
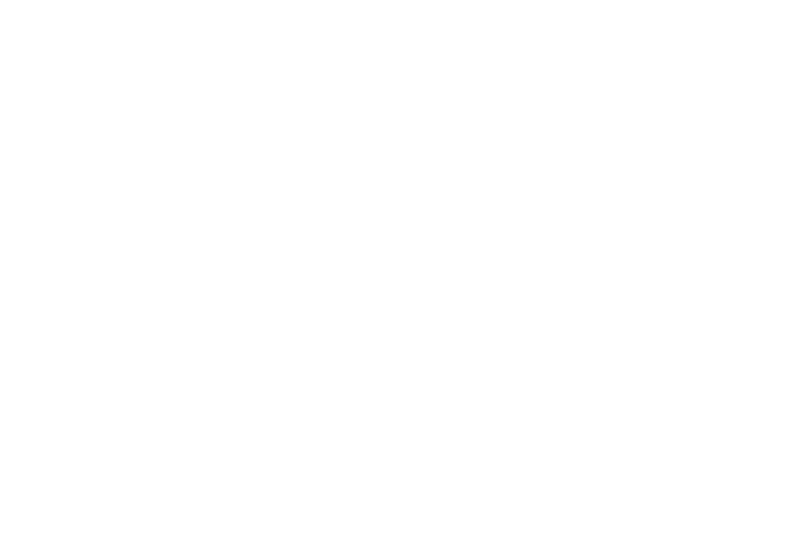
Afule fue cubierta por un hamsin. Hacía calor, un calor de locura.
Más novecientos setenta y dos grados Celsius, y aún más según el corazón.
Dolía y brillaba al mismo tiempo —porque el circo llegaba a su fin.
Si no hubieran sido ellos, no habría ido. Con ese calor, nadie habría ido.
Pero si pudiera repetir solo un día de toda esta historia fotográfica, elegiría precisamente este.
Más novecientos setenta y dos grados Celsius, y aún más según el corazón.
Dolía y brillaba al mismo tiempo —porque el circo llegaba a su fin.
Si no hubieran sido ellos, no habría ido. Con ese calor, nadie habría ido.
Pero si pudiera repetir solo un día de toda esta historia fotográfica, elegiría precisamente este.
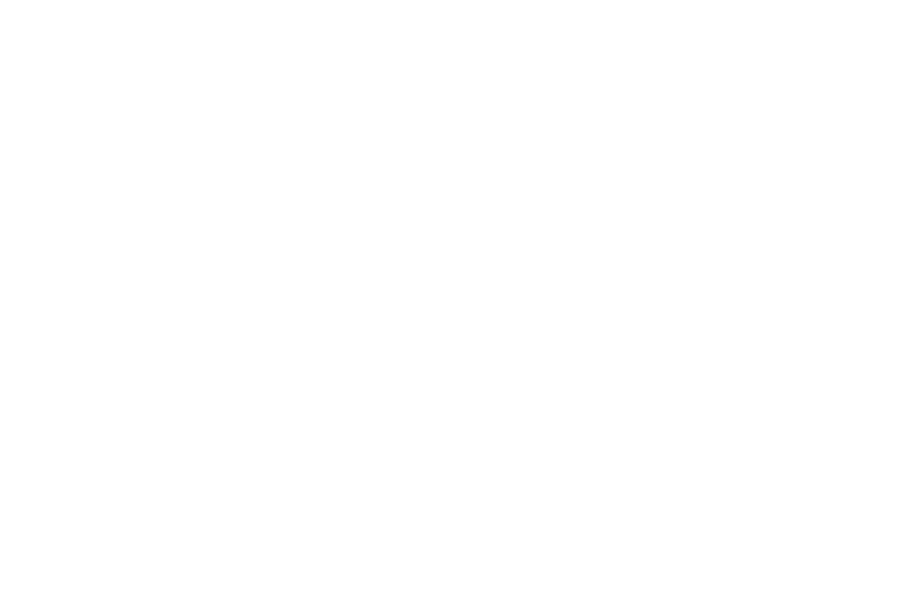
El circo y yo llegamos a estar tan cerca el uno del otro.
Y, al mismo tiempo, conservamos los límites de una forma absolutamente genial —al menos así lo siento yo, y espero que ellos también.
Nos quedamos a la distancia de un brazo extendido,
y aun así, nunca en mi vida me he sentido tan cerca de nadie.
Y, al mismo tiempo, conservamos los límites de una forma absolutamente genial —al menos así lo siento yo, y espero que ellos también.
Nos quedamos a la distancia de un brazo extendido,
y aun así, nunca en mi vida me he sentido tan cerca de nadie.
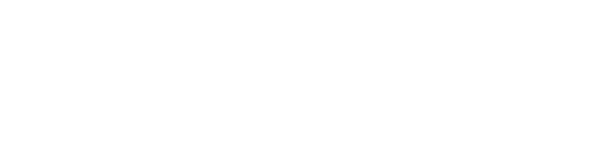
Una de las chicas vino a hablar conmigo durante la pausa del almuerzo.
Me encontró por casualidad en un banco y se sentó a mi lado.
Probablemente fue la conversación más sincera que tuve con ellos —a través del traductor.
De hecho, el historial de mi Traductor de Google ya da para una novela aparte.
Hablamos de todo. Le conté cuánto se habían grabado en mi corazón, cómo me preocupé por ellos durante los bombardeos iraníes, y ella me contó que…
Me encontró por casualidad en un banco y se sentó a mi lado.
Probablemente fue la conversación más sincera que tuve con ellos —a través del traductor.
De hecho, el historial de mi Traductor de Google ya da para una novela aparte.
Hablamos de todo. Le conté cuánto se habían grabado en mi corazón, cómo me preocupé por ellos durante los bombardeos iraníes, y ella me contó que…
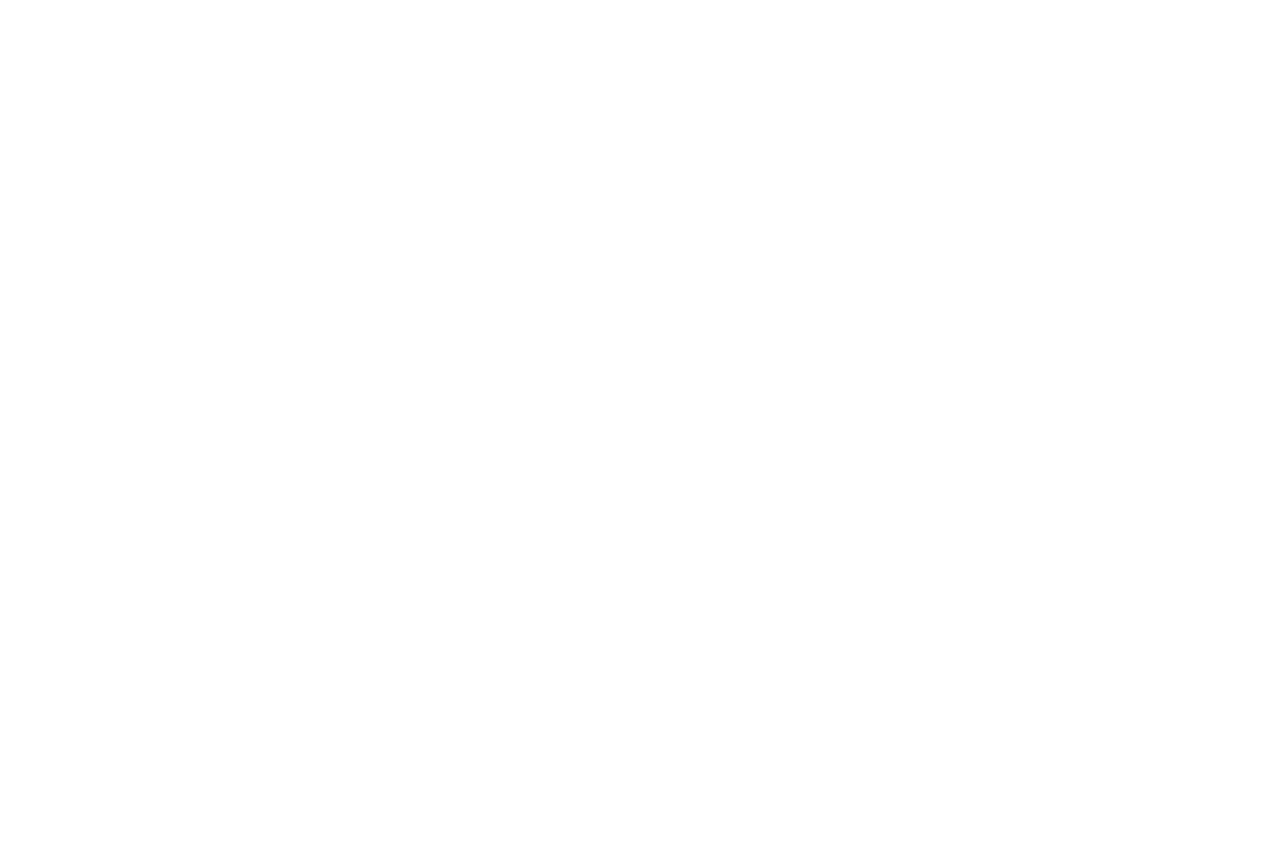
Por primera vez reuní el valor para acercarme a cada uno. Antes no sabía si podía o si debía saludar o despedirme.
Esta vez escribí un mensaje en el traductor, como de costumbre, y recibí un millón de gracias y hasta algunos abrazos.
Esta vez escribí un mensaje en el traductor, como de costumbre, y recibí un millón de gracias y hasta algunos abrazos.
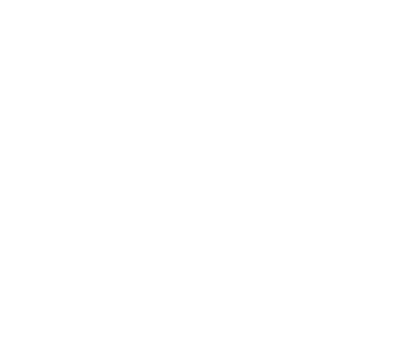
Me dijeron: “¡Puedes venir a vernos también a Pardes Hanna!” No entendí si era para hacer fotos o simplemente para estar.
Y ya no importaba.
Lo importante era que todavía puedo.
Y ya no importaba.
Lo importante era que todavía puedo.

¡Spoiler: fui!
A Pardes Hanna —al fútbol— y también a Tel Aviv —fuera del espectáculo—, quería llevarles frutas de sorpresa.
Mira la sección “Adiciones”.
A Pardes Hanna —al fútbol— y también a Tel Aviv —fuera del espectáculo—, quería llevarles frutas de sorpresa.
Mira la sección “Adiciones”.
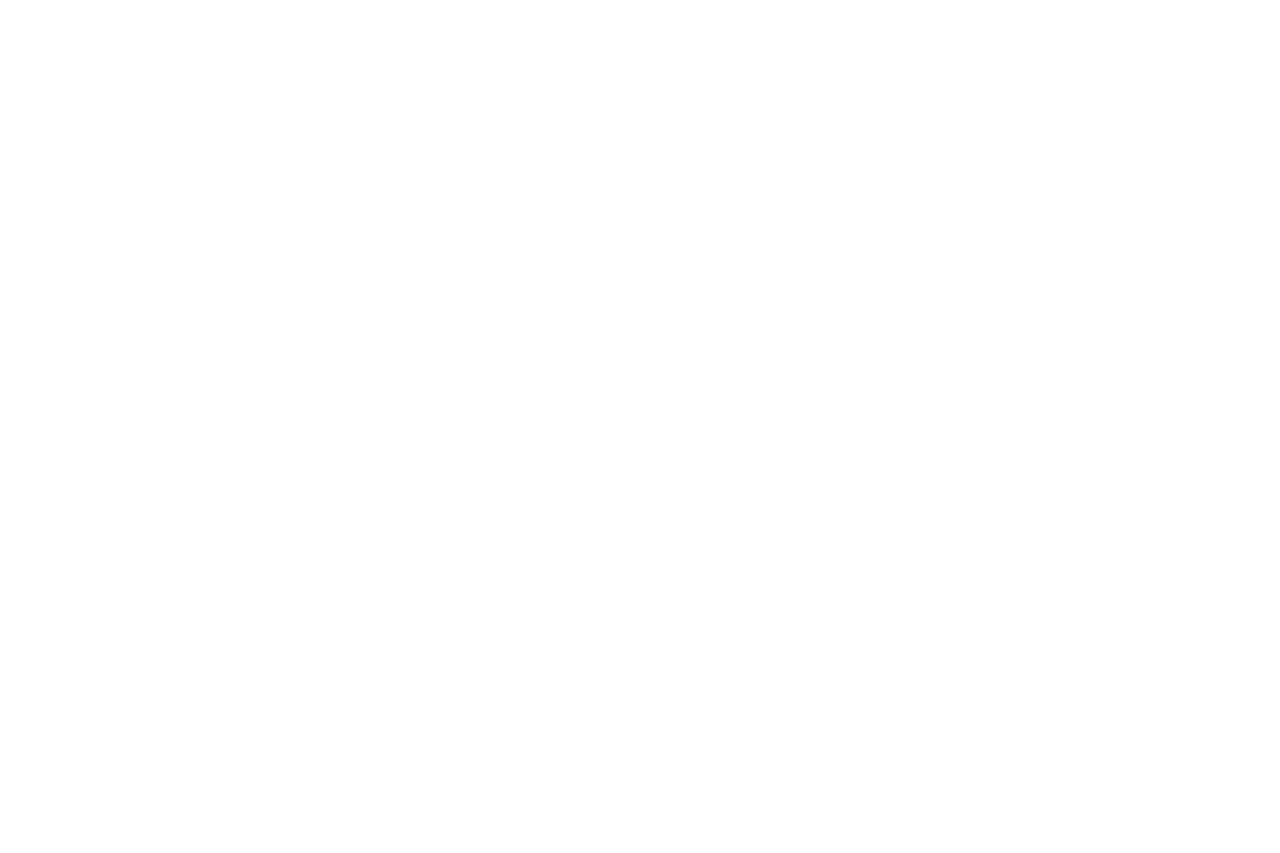
Ahora el circo está dentro de mí.
Bajo la piel, en los ojos y en los pasos.
A mi alrededor —la rutina—, pero dentro de mí todavía se tensan los cables,
se levanta el anfiteatro, se ajustan las luces.
Y quizá eso sea la felicidad:
sentir el milagro incluso después de que ha terminado.
Bajo la piel, en los ojos y en los pasos.
A mi alrededor —la rutina—, pero dentro de mí todavía se tensan los cables,
se levanta el anfiteatro, se ajustan las luces.
Y quizá eso sea la felicidad:
sentir el milagro incluso después de que ha terminado.